Grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo científicos de la semFYC (GdT semFYC) recogen y canalizan las preocupaciones, las demandas y las aspiraciones de los asociados y asociadas, la comunidad científica, los servicios sanitarios y la sociedad en general.
A través de actividades docentes, actividades investigadoras o la elaboración de diferentes documentos (recomendaciones, consensos, etc.), estos grupos realizan una labor muy importante para enriquecer el perfil profesional del especialista en medicina de familia, mejorar la calidad de su práctica y revalorizar el papel de la Atención Primaria.



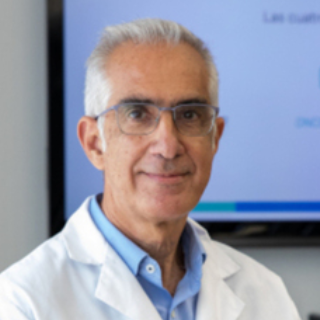
.png )
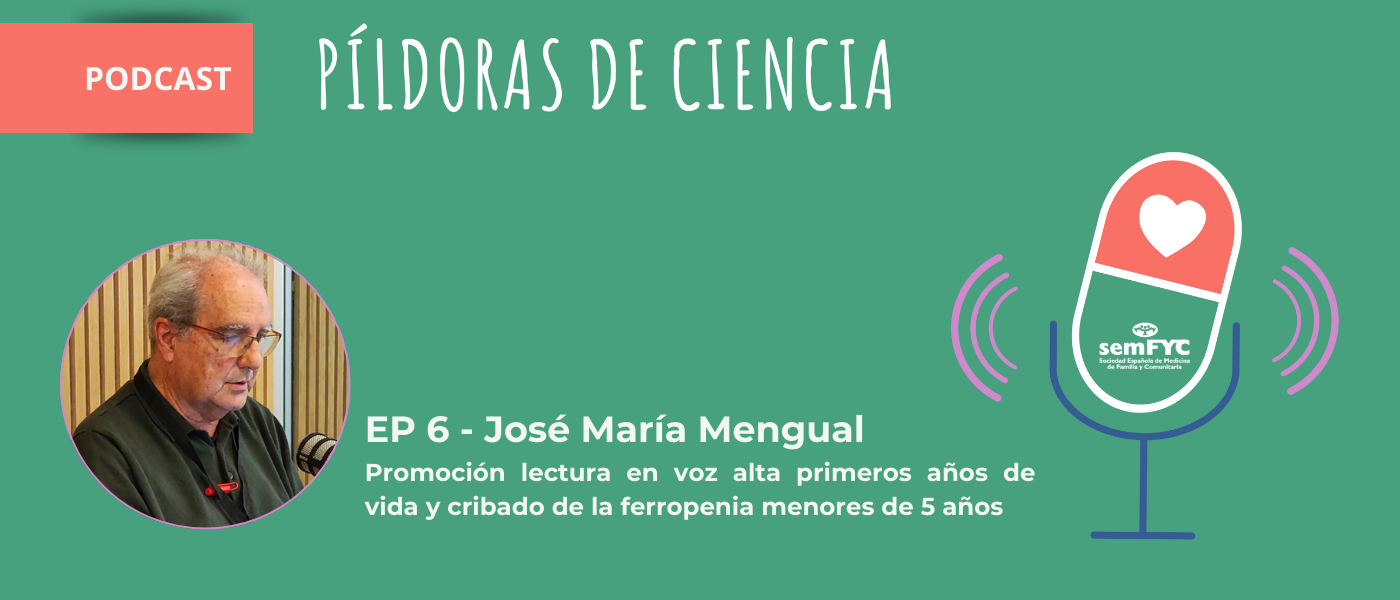
.png )